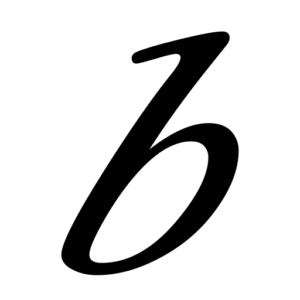Otra oportunidad perdida
La historia de España arrastra varios melones que todavía no hemos podido abrir en condiciones. Uno de ellos, quizás el más importante, es la Conquista de América. Asunto que por otra parte lleva cinco siglos, desde el XVI, generando ríos de tinta. Pero, qué curioso, por más que escribimos, explicamos, reescribimos y nos lo volvemos a explicar seguimos en las mismas. ¿Qué fue realmente aquello? ¿Una colección de hazañas impensables, gestas heroicas y aportaciones vitales para unos pueblos indios que no conocían ni la pólvora, ni el caballo, ni tantas otras cosas? ¿O una serie de masacres, expolios y genocidios ad maiorem Dei gloriam? Y, en cualquier caso, ¿cuánto le debe el continente latinoamericano a aquel puñado de hidalgos que en un momento de sus vidas decidieron echarle más huevos que el caballo de Espartero?
Es cierto que la dicotomía –leyenda rosa versus leyenda negra– lleva tiempo superada en los departamentos de América de las facultades de Historia. Independientemente del corte ideológico del académico, si es solvente y se conduce con honestidad intelectual reconocerá, al ser interpelado, que aquel proceso histórico, complejísimo, está plagado de claroscuros. Hubo hazañas como para caerse de espaldas y hubo aportaciones importantísimas, qué duda cabe, pero también hubo caenas, aperreamientos y, en definitiva, el plata o plomo de toda la vida. Lógicamente. Porque, a fin de cuentas, hablamos de un periodo de tres siglos durante el cual se abarcó desde Oregón hasta la Tierra del Fuego y que contó con decenas de miles de protagonistas procedentes de una cosmovisión, la Monarquía Hispánica, en constante evolución. Teniendo eso en mente, ¿a quién se le ocurre seguir asumiendo solo una cara de la moneda?
Desgraciadamente, a buena parte de la clase política y a buena parte del público, en general. ¿Por qué? Pues por todo un poco. Hay quien culpa a la consabida actitud de un número nada desdeñable de historiadores que, recluidos en sus torres de marfil, rara vez descienden al barro a discutir con el resto de los mortales dejando vía libre a divulgadores que buscan llenar la cuenta corriente a base de best sellers no siempre rigurosos. Es el caso de la biografía de Simón Bolívar firmada por Marie Arana. La escritora estadounidense reproducía tantas falsedades sobre la presencia española en América que al catedrático Felipe Fernández-Armesto no le quedó más remedio que dejar por escrito lo que sigue:
«Me desespero. Mi vida, supongo, está tocando a su fin y terminará siendo un fracaso. La corrupción y los gusanos convertirán mis restos mortales en pólvora y cenizas, es decir, harán con mi cuerpo lo que mis alumnos y lectores han hecho ya con mis clases y mis escritos. Al cabo de una vida de docencia y divulgación, me parece que la gran mayoría de la gente –incluso esos inteligentes y curiosos que se interesan por leer crónicas o estudiar libros y asistir a conferencias– es incapaz de aprender y reacia a cambiar de opinión».
También hay quien señala que la dicotomía –leyenda rosa versus leyenda negra– goza de buena salud debido a la necesidad del famoso «relato». Dicho de otro modo: las sociedades, como las personas, necesitan apoyarse sobre pilares sólidos que fomenten la autoestima necesaria para encarar los retos del presente. Y España, como sabrá cualquiera que eche un ojo al periódico, no atraviesa su mejor momento. Acosada por sus nacionalismos periféricos, siente (con razón) que cada vez pinta menos en el mundo.
En respuesta a esta crisis identitaria, muchos españoles han decidido rebelarse contra los cuestionamientos del pasado, y en concreto contra los que aluden al pasado imperial. Es más: han concluido que esos mismos cuestionamientos, junto a los complejos adquiridos por el camino, son los que han llevado al país a su situación actual.
Semejante tesis es, evidentemente, discutible. Sin embargo, encierra una verdad impepinable: hay una determinada mirada de lo español, alimentada normalmente desde la órbita anglosajona, que invita, cuando menos, a torcer el morro. Es una mirada a medio camino entre la fascinación, la repulsión y la condescendencia esgrimida por personas que entienden España como un lugar con muchas cosas buenas, a destacar la gastronomía, pero que, regretfully, sigue atrapado en un pasado sangriento que se remonta hasta los tiempos de la Reconquista y la consiguiente Conquista.
Y como la órbita anglosajona es poderosa no es de extrañar que exporte narrativas, debates y conceptos. Su mirada, en fin, pesa. Sobre todo en España, donde hay gente que se la come a dos carrillos, gente que –con buen criterio– responde oiga y usted qué, y gente que considera que todo obedece a una campaña de difamación que debe responderse sacando el colmillo; con golpes de pecho y un buen chute de orgullo patrio.
Este es, grosso modo, el contexto en el que se enmarca una colección de textos agrupados bajo un mismo título, La disputa del pasado, publicados recientemente por la editorial Turner. Si no lo he entendido mal, el fin último del proyecto, que ha sido coordinado por el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa y tutelado por la historiadora mexicana Guadalupe Jiménez Codinach, es acercar a las sociedades española y mexicana. Unas sociedades que, según la tesis de estos autores, han sido separadas por una interpretación maniquea de la Historia. Resumiéndolo en una frase, el mensaje sería algo así: «Somos herederos del mismo proceso histórico, un proceso histórico que sumó más que restó y que nos benefició a todos al convertirnos en potencia mundial, un proceso histórico que debemos reivindicar ante aquellos que, de forma premeditada, lo manipulan para enfrentarnos».
El planteamiento acierta al señalar la existencia de una leyenda negra de procedencia norteña, acierta al señalar el hecho de que todos somos herederos, por activa o por pasiva, de la Monarquía Hispánica, y acierta al subrayar que ésta fue potencia global y que hubo gente –blancos, criollos, indios y hasta negros– que salió ganando a ambos lados del Atlántico. También lleva razón al afirmar que algunos de los intelectuales anglosajones que se han dedicado a echar mierda –Niall Ferguson o Samuel Huntington– arrastran un deje xenófobo evidente cuando se refieren a lo «hispano».
En ese aspecto, hay que destacar el texto del historiador Tomás Pérez Vejo analizando si existieron o no «colonias» en la América hispana, el del también historiador Martín F. Ríos Saloma comentando el revisionismo interesado llevado a cabo por las instituciones mexicanas tras la independencia, y el del diplomático Luis Francisco Martínez Montes destacando las aportaciones de la llamada cultura hispánica al progreso mundial y refutando, por tanto, a quien sostiene que la presencia española en América es el origen de sus males contemporáneos. También cabe destacar la crítica de José María Ortega Sánchez a la citada biografía de Bolívar firmada por Marie Arana.
Con todo, uno termina La disputa del pasado con la sensación de que algunos de sus autores están tan empeñados en contrarrestar el relato negrolegendario que terminan coqueteando con los postulados inversos. Con la vertiente rosa de la película, vaya.
Es el caso del propio Espinosa al plantear una de las preguntas más pertinentes que hay que hacerse al tratar la Conquista: ¿hubo genocidio? Acto seguido, y mientras carga las tintas contra el americanista Matthew Restall, ofrece su contestación: «Si no hubo intención no hubo genocidio. Así de simple». Hombre, la cuestión, encarada con afán de explorar los fantasmas del pasado y ganas de abrir melones, está muy lejos de ser simple.
Para empezar, la definición de genocidio es harto compleja. La acuñó el pensador judío Raphael Lemkin en 1944 tratando de dar con una palabra que explicara «la destrucción de una nación o de un grupo étnico». Dos años después, en 1946, las Naciones Unidas hilaron algo más fino al añadir que genocidio es cuando se registra la destrucción «íntegramente o en parte» de una nación o grupo étnico. Y dos años más tarde, en 1948, se registró la tercera vuelta de tuerca cuando ese mismo organismo consensuó un matiz y dictó que para poder hablar de genocidio tiene que demostrarse la intencionalidad del agresor. Esta, la de 1948, se considera la definición ‘jurídica’ del término y si nos atenemos a ella no podemos hablar, efectivamente, de genocidio en la América hispana.
El problema es que la cosa no se ha quedado en 1948. Desde entonces multitud de estudiosos han seguido manoseando el concepto y discutiendo al respecto. Ahí están Helen Fein, Frank Chalk o Kurt Jonassohn, cuyas conclusiones también invitan a librar a la Corona del trance, y otros como Israel Charny o Ward Churchill, cuyas conclusiones invitan a lo contrario.
Dicho de otro modo: no se trata de refutar a Espinosa y afirmar que sí hubo genocidio, pero es de recibo subrayar que el asunto tiene kilómetros de miga y que despacharlo con un «así de simple» puede resultar contraproducente si lo que se pretende es iniciar un diálogo de igual a igual con quien se encuentra allende los mares.
Luego está lo del presentismo. Es decir: ¿podemos juzgar lo sucedido hace cinco siglos con los estándares del presente? Otra pregunta pertinente que Espinosa responde con un rotundo «no se puede» dado que hacerlo sería incurrir en un ejercicio de propaganda política. Algo con lo que Codinach y Saloma están de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo: ¿es así de simple?
Que los hechos del pasado se utilizan para enturbiar la conversación del presente es evidente y en esta reseña ya ha quedado dicho. Ahora bien: ¿cuánto difieren los estándares actuales de los que circulaban hace cinco siglos por los territorios de la Monarquía Hispánica? Esta es una pregunta que no se hacen los firmantes de La disputa del pasado pese a que muchos americanistas han dedicado años de estudio a indagar si realmente las escalas de valores se encuentran tan lejos.
Al respecto, se suele traer a colación un nombre conocido por todos: Bartolomé de las Casas. Este fraile sevillano, apodado el «protector de indios», denunció los desmanes de sus compatriotas en 1551, razón por la cual ha sido reivindicado por unos y denostado –acusado de propagandista y de exagerado– por otros. María Elvira Roca Barea, autora de Imperiofobia, abordó la cuestión en una entrevista concedida hace un par de años al diario El Español diciendo que si tanto hemos escuchado hablar de Las Casas es porque los negrolegendarios nos lo han metido hasta en la sopa. De lo contrario, sugiere, no sería más que un personaje secundario en la aventura imperial.
Sugerir eso supone obviar la trayectoria de Las Casas (quien trasladó personalmente sus denuncias a Carlos I y logró poner en marcha leyes que protegieron a los indígenas) pero, en cualquier caso, el dominico no fue más que uno entre muchos denunciantes. Las críticas de Antonio de Montesinos, por ejemplo, están bien documentadas. Más ejemplos: Girolamo Benzoni, Marcos de Niza, Pedro de Córdoba. Todos ellos expuestos por el especialista Esteban Mira Caballos en su libro Conquista y destrucción de las indias. Incluso fray Toribio de Benavente, alias Motolinía, que fue enemigo acérrimo de Las Casas, dejó escrito lo siguiente:
«Sólo aquel que cuenta las gotas del agua de la lluvia y las arenas del mar puede contar todos los muertos y tierras despobladas de Haití o isla Española, Cuba, San Juan, Jamaica y las otras islas; y no hartando la sed de su avaricia, fueron a descubrir las innumerables islas de los lucayos y la de Baraguana, que decían Herrerías de oro, de muy hermosa y dispuesta gente y sus domésticos guatiaos, con toda la costa de Tierra Firme, matando tantas ánimas y echándolas todas en el infierno, tratando a los hombres peor que a las bestias».
Una vez más: no se trata, aquí, de refutar las tesis presentadas en La disputa del pasado sino de enfatizar cómo un proyecto que aspira a reconciliar dos cosmovisiones distintas evita bucear en cuestiones vitales para poder tender puentes. En el caso que nos ocupa, ni Las Casas predicó en el desierto ni fue el único que estuvo predicando. Así que la pregunta se mantiene: ¿era su escala de valores tan distinta de la nuestra?
Otro de los textos del libro de Turner que permite arrojar un par de matices es el que firma, precisamente, Roca Barea. Su escrito reflexiona sobre la frontera entre la América anglosajona y la América hispánica y cuenta cómo se ha ido perfilando la línea divisoria a lo largo de los siglos. La ensayista malagueña aprovecha la temática para arremeter contra el supremacismo cultural anglosajón, al que acusa de fomentar la leyenda negra en beneficio propio. Es decir: de suprimir cualquier resquicio de legado hispano para facilitar, así, la aculturación de la población latina estadounidense.
Es una tesis interesante sobre la que se puede hablar largo y tendido. No obstante, uno de los argumentos que utiliza para sostenerla es el del revisionismo gringo y sus ataques contra figuras vinculadas a la presencia española en América. «Se polemiza hasta la extenuación en torno a la figura de Cortés, de Junípero o de Colón, pero no de Thomas Jefferson, dueño de una plantación de esclavos, o de Leland Stanford, gobernador de California, que se hizo inmensamente rico importando coolies chinos como si fueran ganado para la construcción del ferrocarril», dice.
Esto no es del todo cierto. El debate en torno a la figura de Jefferson lleva en marcha cinco décadas y ha involucrado a muchos historiadores, incluyendo pesos pesados como David Brion Davis. Por eso hoy en Estados Unidos todos saben que su tercer presidente tuvo esclavos y no es extraño que mentar su nombre en público desemboque en una discusión sobre cómo los trataba. Leland Stanford es otro cantar, y Roca Barea hace bien en señalar el doble rasero del respetable al pasar por alto sus actividades empresariales mientras señalan la trayectoria del franciscano Junípero Serra.
La pregunta es: ¿cuál de los dos ejemplos es representativo? ¿El de Jefferson o el de Stanford? Siguiendo la lógica de la autora, que se fija en los monumentos retirados, uno puede observar que en los últimos años también han dejado de estar en su sitio decenas de estatuas vinculadas al legado anglosajón. He aquí unos ejemplos (obviando a generales y políticos confederados): la de Francis Drake en San Francisco, la de John C. Calhoun en Charleston, la de John Sutter en Sacramento, la de John McDonogh en Nueva Orleans, la de Caesar Rodney en Wilmington, la de Kit Carson en Denver, la que homenajea a los Rangers de Texas en Dallas… y hasta dos del propio Jefferson (una en Nueva York y otra en Georgia).
Roca Barea, consciente de esta contradicción, advierte al lector. Le dice que «no hay que confundir los hechos» porque, al parecer, las estatuas anglosajonas habrían caído debido a la barbarie desatada por la muerte de George Floyd. (Aclaro: todas las mencionadas en el párrafo anterior fueron retiradas por las autoridades, no destruidas por los manifestantes.) Y reitera que la única conquista que se critica es la española mientras que la anglosajona es «motivo de orgullo y veneración» al entender, la gente, que se ha realizado «sin violencia ni guerra».
¿Seguro? Entonces, ¿cómo explicar el famoso 1619 Project o el ensayo Between the World and Me? El primero, que persigue reformular el relato nacional poniendo en su epicentro la esclavitud y el maltrato a la población negra, ha ganado un Pulitzer. El ensayo, por su parte, establece que la sociedad estadounidense nunca dejará de ser racista; un problema estructural sin remedio traído y apuntalado por las élites anglosajonas. Tras decir esto su autor se alzó con el National Book Award y poco después fue fichado a bombo y platillo por la Universidad de Nueva York. No son casos aislados. Ensayos como White Trash o The End of the Myth, aplaudidos y comentados hasta la extenuación, también cuestionan toda una serie de mitos e inciden en la expansión, violentísima, a lo largo y ancho de Norteamérica.
De todo lo anterior se deduce que, en efecto, existe un proceso revisionista en Estados Unidos. Ahora bien: ¿realmente se puede afirmar que está diseñado por el entorno WASP para cargarse todo lo que huela a catolicismo hispano? ¿No estaremos viendo, quizás, una enmienda frontal –y visceral, y agresiva, y a ratos también injusta– a la totalidad?
He ahí el quid de la cuestión. Toda sociedad occidental tiene sus fantasmas y melones que conviene abrir para determinar qué se ha sido, qué se es y qué se quiere ser. La disputa del pasado esto lo tiene muy claro. Donde yerra es en la fórmula; lejos de aproximarse al asunto con sosiego, humildad y perspectiva lo que hace es tomar la parte por el todo. O sea: dictar una sentencia detrás de otra eliminando, así, cualquier posibilidad de diálogo con quien ve las cosas de otra manera. Con el otro. Y así seguiremos, pues, como estábamos.
(Esta reseña fue originalmente publicada en The Objective el 14 de junio del 2021.)