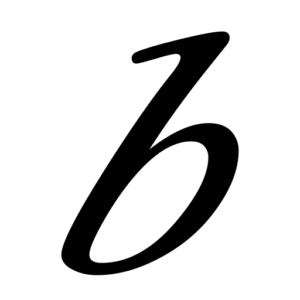Morir de éxito
El 25 de mayo de 1836 fue el día en que a John Quincy Adams se le acabó la paciencia. Tras pedir la palabra, el ex presidente reconvertido en congresista se levantó y le cantó las cuarenta a un entramado político, el de Washington, que en esos momentos debatía la mejor forma de anexionarse la recién proclamada República de Texas.
El gobierno federal, empezó diciendo Adams, ha expulsado a todas las tribus indias que se ha ido encontrando a su paso. Los creek. Los cherokee. Los seminolas. Los choctaw. Etcétera. Una vez establecido lo obvio, el congresista pasó a interpelar directamente a sus colegas: los habéis masacrado y, una vez diezmados, habéis cogido a los supervivientes y les habéis dicho que más allá del Mississippi, más allá del Missouri, más allá del Arkansas, o sea en la frontera con México, podrían, al fin, descansar. Y ahora, añadió, resulta que todo lo conquistado no es suficiente, que queréis más, que los queréis seguir exterminando.
El hartazgo de Adams –que los historiadores enmarcan en el top ten de los discursos más antibelicistas jamás pronunciados en el Congreso de los Estados Unidos– bebía de dos fuentes diferentes.
Por un lado estaba la animadversión que sentía hacia su sucesor en la Casa Blanca: un terrateniente negrero de Tennessee con bastante talento militar y pocos escrúpulos que había alcanzado la presidencia tras erigirse como el portavoz del pueblo frente a las élites washingtonianas (de las que Adams era, sin duda, parte destacada) llamado Andrew Jackson. Entre otros méritos, Jackson figura en los libros de Historia por ser el único presidente estadounidense que condujo personalmente las remesas de esclavos negros con las que comerciaba, por la campaña militar que arrebató la Florida a España, por arrasar a las tribus indias arriba mencionadas y obligarlas a firmar sus propios traslados forzosos allá donde no estorbaran, por fundar el Partido Demócrata y por cargarse a un tipo que insultó a su esposa. Resulta que Adams veía en la jovencísima República de Texas un terruño acuñado a imagen y semejanza de Jackson; un lugar plagado de aguerridos colonos anglosajones procedentes de los estados sureños dedicados a la especulación, al comercio negrero y al exterminio de los indios y de quien se pusiera por delante. En consecuencia, no la quería ver ni en pintura.
La otra fuente de la que se nutría el hartazgo de Adams era mucho más profunda, mucho menos personal, y tenía que ver con el futuro de los Estados Unidos. La anexión de Texas, vaticinó el congresista, traería consigo la guerra con México. Bueno –le contestaron sus colegas–, y qué. Si hay que guerrear pues se guerrea. A fin de cuentas, es lo que llevamos haciendo décadas. Contra los indios, contra los españoles, contra los ingleses y contra quien ose interponerse en nuestro desarrollo. Si los mexicanos quieren ser los siguientes, ¿cuál es el problema? El problema, argumentó Adams, es precisamente ese: haber interiorizado la guerra hasta tal punto que ya la consideramos algo intrínseco, una necesidad natural sin la cual no podemos sobrevivir. Y acabará por volverse contra nosotros, sentenció.
Nueve años y once meses después de pronunciar su discurso –de advertir a sus compatriotas del círculo bélico-vicioso en el que andaban metidos– los Estados Unidos confirmaron los temores de Adams y declararon la guerra a México. Catorce congresistas se opusieron a ella. Los otros 174 se mostraron a favor. Dos años después las autoridades mexicanas claudicaban firmando un tratado, el de Guadalupe Hidalgo, por el cual cedían todas las posesiones al norte del Río Bravo. Es decir: a partir de 1848 los territorios de Texas, Nuevo México, Arizona, California, Utah, Nevada, Colorado y Wyoming pasaron a estar bajo la tutela de Washington. Eso significaba lo que tantas otras veces antes: un montón de tierra nuevecita por poblar en el Oeste. ¡Una nueva frontera!
En The End of the Myth, el ensayo que se ha hecho con el último Pulitzer en la categoría de libro de no ficción, el historiador Greg Grandin explica que la sociedad estadounidense abrazó con el mismo entusiasmo de siempre aquella victoria. Porque, dice Grandin, a esas alturas de la película –la joven nación iba camino de cumplir cien años– todos entendían lo que implicaba disponer de más hectáreas en el Oeste. Implicaba, efectivamente, menos tensiones sociales en el Este.
El patrón llevaba reproduciéndose desde el principio. Durante el siglo XVIII las clases pudientes vieron en las tierras situadas más allá de los Apalaches, entonces territorio indio, un buen lugar al que mandar a toda la podredumbre blanca que no hacía más que dar problemas. Años más tarde sucedió lo mismo: Washington decidió extender su dominio hasta la cuenca del Mississippi para que los parias de allende los Apalaches pudiesen seguir moviéndose dejando, así, espacio a la civilización. El siglo XIX no trajo ningún cambio de tendencia. La compra de Luisiana llevó la potestad estadounidense más allá del Missouri y la victoria sobre México estiró el límite hasta el Pacífico siguiendo la misma lógica: la necesidad de un horizonte al que mandar a los blancos que no terminaban de asentarse y, de paso, a los cientos de miles de negros libres cuya libertad no había generado prosperidad alguna y sí, en cambio, linchamientos cada dos por tres.
Se podría decir, por tanto, que el Oeste, aquella frontera elástica siempre dispuesta a hacer hueco, fue la válvula de escape de una sociedad que entre mirarse al espejo para tratar de resolver sus problemas estructurales y expandirse unos cientos de millas para ahorrarse el mal trago siempre escogió lo segundo. Hasta que, claro, no hubo más frontera.
Grandin, que lejos de ser ningún mindundi imparte clase en Yale y que antes de recibir el Pulitzer ya lo había acariciado gracias a una investigación previa, explica que los paisanos de John Quincy Adams no eran idiotas. Se daban perfecta cuenta de la espiral de violencia en la que estaban sumidos. Sin embargo, no veían motivo para hacer sonar la alarma ni para aguar la fiesta con discursos como el de su compadre. Cuando llegase el momento, se decían, toda aquella barbarie necesaria se transformaría en algo noble. Solo había que tocar el Pacífico en toda su extensión. Y entonces, ampliado el escenario al máximo, la realidad se reconciliaría con el ideal. Se cuadraría el círculo.
Como era de esperar, esto no ocurrió. Los males que la sociedad estadounidense había ido acumulando durante décadas –las desigualdades sociales, el racismo, la mentalidad fronteriza basada en el «yo me lo guiso yo me lo como»– no se esfumaron con la conquista del Oeste. Al contrario. De modo que hubo que fijar nuevas fronteras… en ultramar. Y así llegó 1898, con un segundo varapalo a los españoles en Cuba, y otras empresas militares en el Caribe que, además, permitieron reintegrar en la causa nacional a los viejos confederados del Sur. Y después de 1898 llegaron los conflictos del siglo XX –guerras mundiales, Guerra Fría y en particular Vietnam– que dieron paso, a su vez, a los del XXI en territorio musulmán. La ecuación, sugiere Grandin, siempre ha sido la misma: guerrear en alguna frontera lejana en nombre de la causa del momento –civilización, libre mercado, democracia, Derechos Humanos– con la idea de continuar la expansión hacia el infinito anestesiando, así, las mil y una tensiones internas que corroen la sociedad gringa. Guerrear en alguna parte con la idea, en fin, de no tener que mirarse en el espejo.
No siempre ha imperado esta máxima. Ha habido periodos en los que la autorreflexión, el psicoanálisis y los exámenes de conciencia se han hecho un hueco, así como sus consecuencias. Un ejemplo decimonónico se encuentra en la creación del Freedmen’s Bureau, algo así como la Oficina de Libertos, una institución federal destinada a repartir ayudas entre los sectores más pobres de la población independientemente de su raza o religión. Duró siete años, hasta que el Congreso decidió que eso de dar paguita a «vagos» era contraproducente; primero porque impedía que los «vagos» se pusiesen las pilas y segundo porque la mera existencia del programa de ayudas, al ser federal, se inmiscuía en las competencias de los estados. Centralismos los justos.
Otro ejemplo, conocido por todos, es el famoso New Deal impulsado por Franklin D. Roosevelt para sacar del bache a todos aquellos estadounidenses empujados hasta los márgenes de la sociedad por la resaca del Crash del 29. Bajo la premisa de que un hombre necesitado no puede ser realmente libre, el programa identificó algunos de los males de su tiempo y trató de aportar soluciones. Grandin –y en esto está de acuerdo con otros historiadores como Nancy Isenberg– señala que el New Deal ayudó a un sinfín de trabajadores y granjeros pero se quedó corto a la hora de incrustar algún cambio estructural por el camino. En parte por la enorme oposición al programa; oposición que enarbolaba un argumentario parecido al de aquellos que finiquitaron el Freedmen’s Bureau.
En algunas de las entrevistas que ha concedido, Grandin explica que fue Donald Trump quien le dio la idea para el libro. Indirectamente, por supuesto. Ocurrió al anunciar su candidatura, en 2015, y prometer la construcción de un muro en la frontera con México. «Qué curioso», pensó el historiador. Le dio la sensación de que aquella promesa, avalada meses después en las urnas por millones de norteamericanos, ponía el punto y final a una época. La del expansionismo. Parecía que, por fin, la sociedad estadounidense había caído en la cuenta de que el mundo no es un lugar infinito a disposición del más avispado de la clase sino un lugar extremadamente finito. Y de ahí el proteccionismo trumpista. De ahí el muro. «Visto que no hay mucho más que rapiñar cerramos con llave y ahí fuera que se arreglen», sería la lógica.
Por eso cuando le preguntan dice que el mandato de Trump no le ha parecido ninguna anomalía. Al contrario: le ha parecido una consecuencia racional, esperable incluso, teniendo en cuenta lo anterior. Eso demuestra, por cierto, que Adams tenía razón. Él vio una sociedad dividida y enfrentada fruto de sus obsesiones fronterizas y su pesimismo, ahora lo sabemos, tenía fundamento. «Acabará por volverse contra nosotros». Equilicuá.
(Esta reseña fue originalmente publicada en The Objective el 25 de febrero del 2021.)