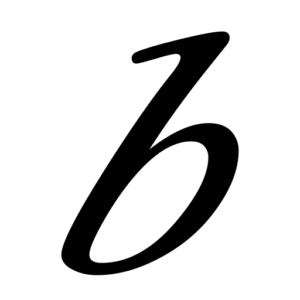Diez chavales que ya no están
Silvia Dado no quería que su nieto, un muchacho de 18 años llamado Pedro Cortez, vistiese de rojo. Porque el rojo, como todo el mundo sabe en San José, es el color de los Norteños; una de las bandas hispanas que opera en California. Afortunadamente, Pedro había salido obediente y solía deambular por los parques de la ciudad exhibiendo colores neutrales. Negro, normalmente. Doña Dado, en consecuencia, vivía tranquila.
Esa tranquilidad se quebró el sábado 23 de noviembre del año 2013 hacia las cuatro de la tarde, hora local, cuando un Camaro descapotable se acercó hasta Pedro y dos amigos con los que andaba y abrió fuego. El coche escapó por una calle llamada Peter Pan. No sabemos si el pistolero llegó a mirar por el retrovisor cuando se alejaba, pero de haberlo hecho hubiese comprobado que uno de los tres jóvenes yacía inerte. Era Pedro. Una bala le había partido el corazón.
Cuando la prensa local se acercó a Silvia Dado para conocer en qué andaba metido Pedro, su marido se interpuso para aclarar que no andaba metido en nada. Ni él ni los amigos que le acompañaban. “Hacían lo que hacen los jóvenes al salir a dar una vuelta y no, no llevaban armas, ni disparaban a gente, ni robaban a nadie”. Según se supo después, uno de los amigos que acompañaban a Pedro había cometido la imprudencia de calzarse una camiseta roja. Siguiendo la lógica de ciertas barriadas norteamericanas, aquello era una declaración de guerra. Esa camiseta convertía a los tres chavales en objetivo de bandas rivales.
Cuatro días después del asesinato la policía de San José detuvo a un tipo de 20 años llamado Balam Eugenio González. El juez le condenó a cadena perpetua. Era, efectivamente, miembro de una banda rival.
He conocido a Pedro Cortez gracias a un libro que acaba de publicar en castellano la editorial Libros del K.O.: Un día más en la muerte de Estados Unidos. Es un texto de trescientas cincuenta páginas firmado por un periodista británico llamado Gary Younge que, cansado de la relación afectiva que mantienen muchos estadounidenses con las armas de fuego, decidió agarrar el calendario, escoger un día al azar e investigar cuántos críos murieron por disparos en esas 24 horas.
Seleccionó el sábado 23 de noviembre. Aquel día cayeron abatidos diez chavales que todavía no habían cumplido los 20. Siete negros, dos hispanos y un blanco. Muertes que apenas ocuparon un puñado de líneas en periódicos locales. Que no trascendieron porque, como bien indica el título del libro, ese sábado solo fue un día más en un país que registra la muerte de siete menores al día, de media, por arma de fuego.
La estructura del libro es sencilla: cada muerto ocupa un capítulo. Pedro, por ejemplo, ocupa el cuarto. El otro hispano, Edwin Rajo, abatido en Houston una hora después, ocupa el sexto. Entre ambos se encuentra el único chavalín blanco de la lista, Tyler Dunn, que perdió la vida en una zona rural de Michigan tras recibir un escopetazo. Los siete restantes –los muchachos negros– se encuentran repartidos en los tres capítulos iniciales y los cuatro del final.
Pero Younge no se limita a rescatar del anonimato a los jóvenes que fueron tiroteados aquel sábado. No se limita a explicar las circunstancias que rodearon sus muertes. Hace mucho más: bucea en sus vidas, intenta y normalmente consigue hablar con familiares y amigos, se pregunta cosas y atiende al sonido ambiente. ¿Por qué un chaval de Chicago Sur tiene más probabilidades de recibir un balazo que un chaval de Norwood Park? Por los niveles de delincuencia, claro. Pero, ¿por qué Chicago Sur tiene tanta y otros barrios la esquivan? ¿Y por qué la mayoría de los tiroteados –y de los tiradores– son negros? No solo aquel día de noviembre; en general.
“Entre los opinadores estadounidenses de derechas, es casi un dogma de fe decir que los afroamericanos se niegan a responsabilizarse de los problemas de sus comunidades y prefieren echar la culpa al racismo y a la pobreza”, cuenta Younge. “Se obsesionan con su victimismo, dicen esos comentaristas, y no acometen la introspección y el esfuerzo necesarios para revitalizar la vida social y económica de sus barrios”. Es verdad. Muchos tertulianos y políticos conservadores opinan que el gran problema de la comunidad negra no es la sociedad como tal sino la crisis de valores que arrastra. “No abandonéis a vuestros hijos; no os quedéis embarazadas a los 14 años; no permitáis que vuestros barrios se deterioren hasta convertirse en zonas de fuego a discreción –dijo en su día un famoso presentador de Fox News–. Eso es lo que la comunidad afroamericana debería llevar impreso en sus camisetas”.
Sin embargo, los testimonios recogidos en el libro evidencian que las madres de los asesinados no echan balones fuera. Ante Younge suelen golpearse el pecho mientras sollozan que fallaron pese a intentarlo. Ídem con líderes de comunidad y activistas. Sí, ante un caso como el de Ferguson, cuando un adolescente desarmado fue abatido a tiros por un policía blanco, la comunidad negra suele reaccionar clamando racismo. Sin embargo, en los casos de los que se ocupa el libro, que son el pan nuestro de cada día, el discurso de los conservadores no parece tener demasiado sentido. La gente apechuga.
Younge también aprovecha los perfiles de los chicos para introducir otros análisis de contexto. Profundiza en la dinámica de las bandas juveniles, en el fenómeno de las ‘madres solteras’ y en lo que más le interesa: ese flirteo que se trae la sociedad estadounidense con las armas de fuego. En su intento de comprenderlo viajó hasta una de las famosas convenciones que celebra anualmente la Asociación Nacional del Rifle. Para no incurrir en spoilers solo diré que no salió muy convencido del lugar.
Confieso que al abrir Un día más en la muerte de Estados Unidos esperaba ver una secuencia compuesta por pandilleros consumados y, en el mejor de los casos, adolescentes con serios problemas de adaptación.
Los hay, claro. Para empezar, Younge no es capaz de aclarar si Pedro, el nieto de Silvia Dado, era o no miembro de los Norteños. Sus abuelos sostienen que no, pero tras su muerte hubo varias escaramuzas que la policía interpretó como vendettas. En cualquier caso, esa ambigüedad también aparece en otros casos. ¿Era Kenneth Mills-Tucker un pandillero o simplemente un fanfarrón? ¿Y Stanley Taylor? Estas incógnitas, dice Younge, llevan a otra mucho más apremiante: ¿quién es realmente un pandillero? ¿Acaso las pandillas reparten carnets de afiliado? Algunas tienen ritos de iniciación y una jerarquía definida, pero otras –y las autoridades calculan que en los Estados Unidos hay 30.000 bandas en activo– se caracterizan por una estructura harto porosa de la que se aprovechan muchos críos que solo buscan socializarse sin albergar otras pretensiones. Quien sí queda fuera de toda duda es Tyshon Anderson, un muchacho de 18 años que fue ejecutado en una calle perdida de Chicago. Cuando el periodista británico habló con su entorno una amiga de la familia dijo que lo ocurrido era la crónica de una muerte anunciada; Anderson, por lo visto, llevaba tiempo dedicándose a la mala vida.
No obstante, en el libro también figura Jaiden Dixon, un niño de nueve años que murió cuando el padre de su hermano mayor le disparó a bocajarro durante un ataque de furia. O el ya mencionado Tyler Dunn, de once años, que falleció cuando su mejor amigo le disparó con una escopeta que creía descargada. O, por citar un tercer ejemplo, el chico latino de Houston. Edwin Rajo. Al parecer, murió cuando su mejor amiga le disparó en el pecho mientras jugaban.
El libro no pretende que los casos de Dixon, Dunn o Rajo ayuden a relativizar nada. No pretende que justifiquen nada. No intenta decir que mueren tantos buenos como malos. Que hay quien no se lo merece. No va por ahí la cosa. Lo que el periodista británico quiere señalar es que hablamos de niños. Sí, algunos llevaban tiempo haciendo el bandarra y tomando las decisiones equivocadas. Pero no por eso dejan de ser niños. Y los niños tienen, o deberían tener, el derecho a equivocarse. Eso no les exime –concluye el autor– de asumir las consecuencias de sus actos. ¿Pero perder la vida a causa de un balazo? ¿Siete chavales cada día? ¿Desde cuándo una sociedad desarrollada, avanzada y saludable puede asumir con tanta indiferencia una estadística semejante?
*Dice Naomi Klein que Un día más en la muerte de Estados Unidos es un libro que se lee entre lágrimas. Yo no he llegado a tanto, pero reconozco que algunos capítulos son fuertes. No es culpa de Younge, que conste. El veterano corresponsal del Guardian –lleva en el negocio desde 1993– relata una muerte detrás de otra haciendo gala de una sobriedad encomiable. Se le percibe frustrado, pero tiene la deferencia de no explotar hasta el epílogo. Solo entonces, ya con el deber cumplido, lanza ese grito de impotencia que el lector lleva tanto tiempo esperando.
(Esta reseña fue originalmente publicada en The Objective el 24 de marzo del 2020.)